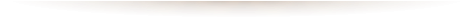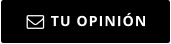Manuel García Morente(1886-1942), gran filósofo español, nos cuenta en la carta que dirigió a su director espiritual Monseñor
José María García Lahiguera, en setiembre de 1940, el hecho extraordinario de su conversión. Él era ateo, aunque había hecho
de niño su primera comunión. Pero sus estudios de filosofía lo habían alejado de Dios y de la religión. Al comenzar la guerra
civil española, tuvo que huir a Francia, porque lo buscaban para matarlo. Estaba en París, desesperado por no encontrar los
medios humanos para conseguir que su familia llegara a París para estar a salvo con él. En esas circunstancias, la noche del
29 al 30 de abril de1937, escuchó un trozo de música de Berlioz, titulada La infancia de Jesús, que lo dejó con una gran paz
interior. Dice así:
«Cuando terminó (la música) cerré la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esa música me
había sumergido. Y por mi mente empezaron a desfilar imágenes de la niñez de Nuestro Señor Jesucristo.
Seguí representándome otros períodos de la vida del Señor... Y, poco a poco, se fue agrandando en mi alma la
visión de Cristo, de Cristo hombre, clavado en la cruz... No me cabe duda de que esta especie de visión
(interior) no fue sino producto de la fantasía excitada por la dulce y penetrante música de Berlioz. Pero tuvo
un efecto fulminante en mi alma. “Ése es Dios, ése es el verdadero Dios, Dios vivo; ésa es la Providencia viva”
-me dije a mí mismo-. Ése es Dios, que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos,
que los consuela, que les da aliento y les trae la salvación. A Él sí que puedo pedirle, porque sé de cierto que
sabe lo que es pedir y sé de cierto que da y dará siempre, puesto que se ha dado entero a nosotros los
hombres. ¡A rezar, a rezar! Y, puesto de rodillas, empecé a balbucir el Padrenuestro, pero ¡se me había
olvidado! Permanecí de rodillas un gran rato, ofreciéndome mentalmente a Nuestro Señor Jesucristo con las
palabras que se me ocurrían buenamente. Recordé mi niñez, recordé a mi madre, a quien perdí cuando yo
contaba nueve años de edad; me representé claramente su cara, el regazo en que me recostaba, estando de
rodillas para rezar con ella y, lentamente, con paciencia, fui recordando el Padrenuestro... También pude
recordar el Avemaría...
Una inmensa paz se había adueñado de mi alma. Es verdaderamente extraordinario e incomprensible cómo
una transformación tan profunda pueda verificarse en tan poco tiempo... En el relojito de pared sonaron las
doce. La noche estaba serena y muy clara. En mi alma reinaba una paz extraordinaria. Me parece que debía
sonreír... Pensé: Lo primero que haré mañana será comprarme un libro devoto y algún manual de doctrina
cristiana. Aprenderé las oraciones, me instruiré lo mejor que pueda en las verdades dogmáticas, procurando
recibirlas con la inocencia del niño... Compraré también los santos Evangelios y una vida de Jesús. “¡Jesús,
Jesús! ¡Bondad! ¡Misericordia! Una figura blanca, una sonrisa, un ademán de amor, de perdón, de universal
ternura. ¡Jesús!” Debí quedarme dormido.
Me puse en pie, todo tembloroso y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el
rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba Él. Yo no lo veía, yo no
lo oía, yo no lo tocaba. Pero Él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica,
de esas diminutas de una o dos bujías en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada. No tenía la
menor sensación. Pero Él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción. Y le percibía;
percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras
que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído ni en el tacto ni en el olfato ni
en el gusto. Sin embargo, lo percibía allí presente con entera claridad. Y no podía caberme la menor duda de
que era Él, puesto que lo percibía, aunque sin sensaciones. ¿Cómo es eso posible? Yo no lo sé. Pero sé que
Él estaba allí presente y que yo, sin ver ni oír ni oler, ni gustar, ni tocar nada, lo percibía con absoluta e
indubitable evidencia... No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil y como hipnotizado ante su presencia. Sí sé
que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello -Él allí- durara eternamente, porque su
presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo
sentía...
Era una caricia infinitamente suave, impalpable, incorpórea, que emanaba de Él y que me envolvía y me
sustentaba en vilo, como la madre que tiene en sus brazos al niño... ¿Cómo terminó la estancia de Él allí?
Tampoco lo sé. Terminó. En un instante desapareció. Una milésima de segundo antes estaba Él aún allí y yo lo
percibía y me sentía inundado de ese gozo sobrehumano que he dicho. Una milésima de segundo después, ya
Él no estaba allí, ya no había nadie en la habitación... Debió durar su presencia un poco más de una hora» (*).
Y fue tal el impacto recibido que decidió dedicar toda su vida al servicio de Dios. Fue ordenado sacerdote en 1940 y murió en
Madrid el 7 de diciembre de 1942.
(*) Manuel García Morente, El hecho extraordinario, Ed. Rialp, Madrid, 2002, p. 36-43.
_______________________
Todo el texto reproducido aquí está sacado del libro “Ateos y judíos convertidos a la fe católica” del Padre Ángel Peña, O. A. R.
y se publica en la web: es.catholic.net
Testimonios

La respuesta está en Dios
Manuel García Morente:
“Yo no lo veía, no lo oía, no lo tocaba…
pero Él estaba allí”.