
La respuesta está en Dios
Testimonios





María Benedicta Daiber:
“Me atormentaban estas preguntas:
¿de dónde vengo?,
¿a dónde voy?, ¿por qué existo?”
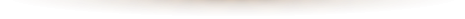
María Benedicta Daiber (1913-1971) relata su conversión en su escrito «Y yo te venceré». Sus padres eran de origen alemán,
protestantes, aunque habían perdido la fe y fueron a residir a Chile, en donde su padre era el médico de un pequeño pueblecito
llamado Puerto Octay. Dice ella:
«A los ocho o diez años era yo una atea consumada. Mi padre repetía continuamente en mi presencia: No hay
Dios... Como en Puerto Octay, la mayoría de los habitantes eran católicos, oía hablar algunas veces de la
Santísima Virgen... Un día, movida por un impulso misterioso, repetí tres veces el nombre dulcísimo: “María,
María, María”. Y largo rato estuve como absorta en algo que, entonces, no sabía definir... A los doce años cayó
en mis manos una Biblia. Tengo que confesar que, literalmente, devoré los Evangelios y, por primera vez,
comprendí el vacío inmenso que deja en el alma la falta de fe. Me atormentaban ya estas preguntas: “¿de
dónde vengo?, ¿a dónde voy?, ¿por qué existo?” Y la vida me parecía triste, sin sentido y vacía... Mi madre
quiso enseñarme historia eclesiástica, pero era la historia vista a través del odio a la Iglesia y yo bebía a
torrentes ese odio en las enseñanzas de mi madre. Era el odio al Papa, al clero... Los sacerdotes, me decía mi
padre, son unos hipócritas, que explotan al pueblo y no creen lo que enseñan... Un día, tenía
aproximadamente quince años, mi padre me llevó al hospital y, mientras él visitaba a sus enfermos, yo me
quedé en un saloncito. Había allí un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, del cual mi padre se burlaba
continuamente. Ese cuadro encarnaba para mí, por decirlo así, todo cuanto odiaba en el catolicismo. Así que,
ese día, me coloqué frente a la imagen de aquel Corazón, que tanto ama a los hombres, y amenazándolo con
ambas manos, le dije que lo odiaba, que odiaba a su Iglesia, a sus sacerdotes y que estaba resuelta a hacer
todo el mal posible a esta Iglesia. En ese mismo instante, resonaron en el fondo de mi alma, estas palabras:
“Y yo te venceré”. Aterrada y presa de espanto, volví las espaldas al cuadro y, por primera vez, comprendí que
un día yo, que odiaba tanto a la Iglesia, sería católica. No confesé a nadie lo sucedido; pero, durante meses
me negué a acompañar de nuevo a mi padre al hospital. No quería encontrarme otra vez a solas con Jesús. En
marzo de 1922 (a los dieciocho años), mi padre me llevó a Santiago (Chile) para estudiar en el Liceo... Quise
asistir a la clase de religión, pero una de las profesoras, sabiendo que no era católica, me lo impidió... Un
buen sacerdote trató de probarme la existencia de Dios, pero todo fue inútil. Entonces, aprendí el
Padrenuestro, el Avemaría, la Salve, el Acordaos... Sólo quería que me enseñara oraciones a la Virgen y, en las
tardes, hacía mi visita a la Madre de Dios, me arrodillaba ante su altar y le repetía una y otra vez las oraciones
que había aprendido. Si aquel sacerdote no logró convencerme de la existencia de Dios, obtuvo sin embargo,
un resultado que no sospechó jamás. Mi convicción íntima era que los sacerdotes no creían y sólo explotaban
la credulidad del pueblo, y pude observar que él se sacrificaba por mí, sin que yo le pagara nada... Lo veía
frecuentemente en una iglesia cerca del Liceo en intensa oración y esto me impresionaba profundamente. Y
pensé: No es cierto que todos los sacerdotes católicos sean unos hipócritas, mis padres me han engañado en
este punto. ¿Será la religión católica la verdadera?
Comencé a decir está oración: “Dios mío, si acaso existes, dame fe”. En setiembre de 1922 se celebró el II
Congreso Eucarístico nacional en Santiago. Mi madrina me llevó a la plaza Brasil para que viera pasar a
Nuestro Señor. Así vi por primera vez a Jesús hostia y al ver la hostia santa, tuve la seguridad absoluta: “Ahí
está Dios”. Sentí de tal manera la presencia de Dios, que arrastré a mi pobre madrina en pos de Jesús
sacramentado hasta la iglesia a la cual se dirigía la procesión. En aquel instante, creí en Dios... Aquella noche
de agosto me acosté con el rosario en las manos, tranquila y feliz, porque había encontrado la fe. A las pocas
horas, desperté presa de angustia indecible. Pensé en mis padres, recordé sus ideas hostiles a la Iglesia, se
me presentó el profundo dolor que les causaría mi conversión y cómo interiormente me separaba de ellos. Se
libró en mi alma una lucha formidable, que terminó al amanecer con la derrota de Dios. Resolví no hacerme
católica y así se lo comuniqué a mi madrina... Fueron semanas y meses de indecible sufrimiento, en que mi
solo consuelo era pasar largas horas de silenciosa adoración a los pies de Jesús sacramentado. Oí todas las
misas que podía ir, de vez en cuando, al convento de los capuchinos. Allí un anciano sacerdote trataba con
bondad paternal de sostenerme en mis luchas y consolarme...
Volví a Puerto Octay a pasar mis vacaciones (con mis padres). Uno de los sufrimientos más duros fue la
privación de la santa misa. En ella encontraba luz, consuelo, fuerza y paz. Una sola vez les arranqué el
permiso para oír misa... Pero todas las tardes, desde mi cuarto, hacía en espíritu una visita a Jesús
sacramentado y miraba por la ventana la torre de la iglesia parroquial... Para encontrar un pretexto que
justificara mis actitudes (de no hacerme católica) alegaba la infalibilidad del Papa, único dogma del cual no
estaba convencida. El error entre muchos protestantes, que mi madre me había enseñado, es pensar que
infalible significa, a la vez, no estar sujeto a ningún error y ser impecable. ¡Yo había creído que cada palabra
salida de la boca del Papa debía aceptarse como infalible! Una vez que se me explicó el verdadero sentido del
dogma, lo acepté sin la mayor dificultad. Por fin, un 8 de setiembre, fecha que yo misma fijé por ser fiesta de
la Santísima Virgen, me bautizaron bajo condición... Al día siguiente, hice mi primera comunión en la capilla
de la Universidad Católica. Sin embargo, aunque yo tenía esa tranquilidad que se siente, cuando se cumple la
voluntad de Dios, ni el día de mi bautismo, ni el de mi primera comunión tuve consuelos sensibles.
Solamente, al comulgar por segunda vez, el día del Dulce Nombre de María, experimenté en toda su extensión
la dicha inmensa de ser católica y ese sentimiento duró semanas y meses... Nadie en adelante podría impedir
que comulgara. Simplemente, vi delante de mí una tarea, una misión: la de lograr que también mis padres
participaran de mi dicha y se hicieran católicos... Escribí a todos los conventos de carmelitas para solicitar
oraciones y recorrí casi todo Santiago, pidiendo oraciones a las comunidades religiosas. Me parecía que el
resultado de tantas oraciones debía ser inmediato, pero Dios quiso enseñarme a ser más paciente y esperar
contra toda esperanza, pues durante varios años, las oraciones no producían ningún resultado... Pero, al final,
se convirtieron.
¡Qué felicidad ver a mi padre comulgar silencioso y recogido, dichoso con la visita de su Dios! ¡Cómo
compensaban ampliamente esos momentos los cuatro años de angustia y temores por su salvación que había
pasado!... Mi madre comulgaba diariamente y se confesaba todas las semanas y me decía: “He estado tantos
años lejos de Dios, que ahora quiero recuperar el tiempo perdido...” Mi madre amaba de modo especial a
Jesús sacramentado. Los domingos y fiestas casi no salía de la Iglesia. Cuando podía, asistía a la adoración
nocturna. La noche del día que murió, la pasé entre mi madre y Jesús sacramentado en la iglesia del colegio
del buen pastor y la pasé cantando. Nadie perturbaba mi dulce soledad. En el silencio de la noche me parecía
que de lejos, de los esplendores de la gloria, me contestaban, porque para el alma que vive de fe, no hay más
muerte que el pecado. Lo que el mundo llama muerte es el comienzo de la verdadera vida. ¿Por qué había yo
de llorar a la que viviría eternamente? El cielo es la última palabra de amor de Dios a los hombres y allí espero
cantar un día yo también eternamente las misericordias del Señor» (*).
María Benedicta Daiber escribió su Diario, publicado por el arzobispado de Barcelona con el título «La fuerza del amor». Su
proceso de beatificación está en marcha.
(*) María Benedicta Daiber, «Y yo te venceré», publicado por Mons. José Ignacio Alemany, Lima
___________
Todo el texto reproducido aquí está sacado del libro “Ateos y judíos convertidos a la fe católica” del Padre Ángel Peña, O. A. R. y se publica en la web:
es.catholic.net

